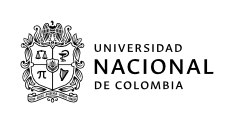La crisis ecosocial, los sistemas agroalimentarios indígenas para la soberanía y el patrimonio biocultural o la construcción asociada a la naturaleza son temas que se abordaron recientemente en el evento “Rumbo a la biodiversidad”, organizado por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la UNAL Medellín, y en torno al que reflexionaron profesores de facultades como Minas, Arquitectura y Humanas y Económicas, como antesala a la COP16, para plantear algunas perspectivas.
¿Se debe hablar de biodiversidad o de geodiversidad en la Tierra?, ¿se puede saber cuándo empezó a ser biodiversa? con estas preguntas inició el reciente “Panel sobre Biodiversidad” que fueron resueltas por Sergio Restrepo Moreno, profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín.
La biodiversidad se refiere al número de especies presentes en una determinada región del planeta y, sin embargo, el concepto debe plantearse en términos de funcionalidad, genética, nichos ecológicos que ocupan o pluralidad de las formas, dependiendo del contexto geológico en el que viven, según el docente.
La vida es tan diversa, dijo, que los términos afloran. Puede hablarse también de agrodiversidad, el cual involucra al ser humano desde hace apenas hace pocos milenios con la creación de cultígenos, que son plantas cuyo origen tienen relación con la actividad humana intencional, como sucedió con la creación de varias variedades de papa en el Altiplano-Puna, zona alta de los Andes centrales, o con los fríjoles o el maíz, en Mesoamérica.
¿De dónde viene lo bio y lo diverso en geociencias? La palabra “zoico” es quizá la raíz más recurrente en escala de tiempo, que se construye en función de los cambios y las crisis de la vida en el planeta, explicó el profesor Restrepo Moreno y respondió a la pregunta al comentar que el Criptozoico es el periodo del que “no hay registro de nada” y es la mayor parte de la historia de la Tierra, va aproximadamente de los 4.500 millones de años a 540 millones de años atrás, más del 95% de la vida del planeta. Luego de este, la vida se hace evidente durante el periodo Fanerozoico.
“La transición entre lo que no se ve de vida y lo que sí es define el paso entre el precámbrico y el paleozoico. El primero es el periodo extenso en el cual la Tierra empieza a hacer sus juegos entre las diferentes esferas: geo, hidro, atmo, bio y la energía proveniente del sol, entonces hay una biodiversidad arcaica que se expresa en las primeras formas de vida unicelulares”.
Biodiversidad y género en el contexto de crisis social
A partir de la visión de varias autoras, como Donna Haraway, Silvia Federici y Diana Ojeda, la profesora del Departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL Medellín, Gloria Patricia Zuluaga Sánchez, explicó las maneras de interpretar las crisis, que son esencialmente narrativas de distintas índoles.
Una es la catastrofista, que fortalece el miedo y afecta la salud mental, llevando incluso a que emerjan conceptos como la eco-ansiedad. La neoliberal, por su parte, deja la responsabilidad en los individuos, que desplaza a lugareños para el turismo o que, por ejemplo, promueve “una forma de consumo que ha ido glamurizando o ha promovido el cambio de hábitos para ser buenos con el medio ambiente”. Otra narrativa tiene que ver con temas asociados a la agroecología, que parte de plantear y entender “que el mundo está dañado y se debe crear futuros viables y justos”.
Las pequeñas ecologías generan otras economías en las que convergen la ecología, la economía y la política, y recuperan la capacidad de agencia social de las comunidades. Un caso es el de Alba Portillo, de Pasto (Nariño), a través de la Red de Semillas Libres de Colombia, quien con su grupo ha recuperado variedades de maíz, fríjol y papas. A su criterio “no podemos luchar solo en contra, porque eso consume energía. Necesitamos introducir elementos nuevos, creativos, y construir y sembrar cosas nuevas”.
Para la docente Zuluaga Sánchez, las pequeñas ecologías se constituyen también como unas del cuidado, “que es de lo que están hablando los feminismos de los últimos tiempos”. Estos sistemas, adicionalmente, han estado sin cuidado en la medida en que los indicadores de efectividad son económicos y no asociados al bienestar humano ni ecológico.
Con su ponencia, la profesora reflexionó que el cuidado asignado a las mujeres tiene que ver con la reproducción humana y social y “ha sido gratis. Así como el capitalismo no ve los bienes naturales tampoco valora el trabajo de cuidado que permite la sostenibilidad de la vida”. Al respecto, mencionó, hay una especie de pirámide necesaria para que la vida humana exista y su base fundamental son los ecosistemas. Lo siguiente son los cuidados de los que se responsabilizan las mujeres, principalmente, que permite crear comunidades y, de ahí, aparecen los estados, los sistemas de mercado y los servicios públicos. En general, “lo que ve la economía”.
Reflexiones como estas se abordaron en el “Panel sobre Biodiversidad” que se realizó recientemente como preámbulo a la COP16. La UNAL Medellín programó actividades académicas relacionadas para recoger experiencias docentes e investigativas locales. En el evento también se abordaron otros temas como avances en la política de biodiversidad en Colombia, gobernanza policéntrica para la gestión de conflictos socioambientales, biodiversidad, salud cambio climático, entre otros.
(FIN/KGG)
21 de octubre de 2024