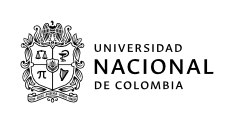Conversar y escuchar es poderoso. Desde la academia se hizo diálogo de saberes para el cuidado de la biodiversidad, la herencia cultural y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas a través de un proyecto de Extensión Solidaria que propició el intercambio, la recolección, la multiplicación y la conservación de semillas criollas de maíz y frijol, afianzándose lazos de solidaridad.
Las semillas y plantas, específicamente los maíces indio, blanco, rojo, pelo rojo, vela amarilla y capacho morado, y los fríjoles gallinazo y monte oscuro, son protegidos por indígenas como un ejercicio de recuperación para la conservación del alimento y la identidad cultural. Los espacios de siembra son idóneos para su crecimiento y hay guardianes quienes las cuidan y están atentos a su desarrollo.
Custodios y cuidadores de resguardos del pueblo Embera Chamí, asentados en territorios de los municipios de Ciudad Bolívar, Jardín, Pueblorrico, Támesis y Valparaíso (Antioquia), trabajaron conjuntamente con profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias en la conservación de semillas criollas y de los saberes del pueblo indígena con relación a sus usos y cuidados.
En las viviendas Embera Chamí, conocidas como tambos y concebidas como el hogar de todos, las semillas son consideradas como un bien común, precepto de lo comunitario bajo el cual se trabajó el proyecto desde la visión de lo colectivo y la mediación de la participación activa. En este proceso, el resguardo Karmata Rúa, ubicado entre Andes y Jardín, y la Asociación de Mujeres Indígenas Imaginando con las Manos fueron los protagonistas desde la génesis hasta el cierre. La Universidad brindó acompañamiento metodológicoy soporte financiero por medio de los recursos de Extensión Solidaria.
El valor del trabajo mancomunado
El equipo conformado por tres estudiantes del pregrado en Ingeniería Agronómica: Alisson Madelen Abad Villada, María Alejandra Monsalve Vásquez y Estefanya Gómez Martínez, bajo la dirección del profesor John Wilson Mejía Montoya, del Departamento de Ciencias Agronómicas de la Facultad de Ciencias Agrarias, propiciaron este trabajo de diálogo entre comunidades para la conservación de las semillas criollas de maíz y de frijol.
La multiplicación de las semillas se hizo con el cuidado de las integrantes de la Asociación de Mujeres Imaginando con las Manos, en Karamata Rúa, donde profesores y estudiantes caracterizaron los materiales genéticos y posibilitaron dos encuentros comunitarios con miembros de los cinco resguardos indígenas Emberá Chamí, la Facultad de Ciencias Agrarias y el Centro de Investigación La Selva de Agrosavia, donde la comunidad conoció el banco de germoplasma vegetal de especies colombianas y su diversidad. Esa fue otra oportunidad para profundizar en la importancia de la conservación de las semillas criollas para la seguridad alimentaria, de acuerdo con el docente Mejía Montoya.
Diálogo de saberes para el arraigo y la calidadde vida
El conocimiento y la cultura convocaron a los Embera Chamí a los encuentros comunitarios en Karamata Rúa, donde se combinaron saberes y sabores. Los diferentes resguardos hicieron preparaciones gastronómicas que acompañaron el diálogo de saberes ancestrales y académicos sobre el proceso y los tiempos de siembra de maíz y fríjol, el control de plagas y los métodos para almacenar las semillas.
Al respecto, el docente Mejía Montoya destaca que "sobre las semillas criollas no aplican derechos de obtentor de variedades, sino que les pertenecen a las comunidades". En ese sentido enfatiza en la importancia de preservarlas como fuente de biodiversidad y como estrategia para la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta el potencial de la eficiencia en el uso del agua y nutrientes, la adaptación a condiciones agroecológicas y la resistencia a plagas y enfermedades; “la mejor formade conservarlas es cultivarlas y usarlas”.
El proyecto denominado “Intercambio, recolección, multiplicación y conservación de semillas criollas de maíz y frijol para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutrición de las comunidades indígenas en el suroeste de Antioquia” aportó a la conservación cultural, permitió relaciones de solidaridad entre comunidades del pueblo Emberá Chamí, fortaleció su red de custodios de semillas criollas y contribuyó a la formación de estudiantes de las ciencias agrarias en los contextos reales de las comunidades y sus territorios. Amanda González Yagarí, del resguardo Karmata Rúa y líder de la Asociación de Mujeres Indígenas Imaginando con las Manos destaca que “este proyecto nos unió en la hermandad, porque los cinco (resguardos) que estamos en esta zona somos familia. Algunos se fueron desplazando, pero nos sentimos más unidos para seguir resistiendo en nuestro territorio. Lo hemos discutido a través de asambleas, de encuentros, y continuamos reconociendo la importancia de este proceso”.
La extensión solidaria como aporte a las comunidades
El proyecto se implementó tras ser elegido en la convocatoria nacional Extensión Solidaria 2019. Después de 18 meses de ejecución, las semillas ahora son sembradas y usadas en los cinco resguardos, una muestra de la contribución de la apropiación social del conocimiento. También es parte del legado para las nuevas generaciones, como lo afirma González Yagarí: “Le estamos hablando a varios jóvenes sobre la conservación de las semillas y a mujeres, porque somos las primeras que pensamos en un alimento saludable para la familia”. El trabajo entre la academia y las comunidades, además de necesario y fructífero, debe ser más frecuente, segúnel profesor John Wilson, quien llama la atención sobrela importancia de dar valor a otros saberes. Para él, elprincipal aprendizaje como investigador es que “másallá del culto a lo científicamente plausible, sin olvidar los métodos que garanticen resultados replicables, debemos buscar la resolución de los problemas concretos de las comunidades, hacer socialmente útil el conocimiento en la búsqueda de resoluciones de necesidades humanas con criterios de sostenibilidad, como propósito último del desarrollo”.
Le puede interesar: Revista Misión Ciencia, Edición 02
(FIN/Unimedios Medellín)
*Este artículo fue publicado en noviembre de 2023, en la segunda edición de la Revista Misión Ciencia.