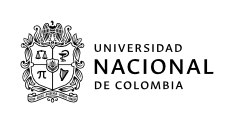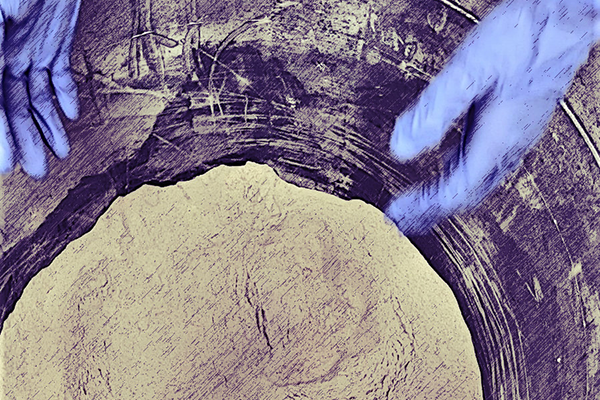Bananos que no cumplen los estándares de tamaño, color o forma para ser exportados se aprovechan en Aracataca, Ciénaga y Zona Bananera (Magdalena) mediante una investigación que vincula a comunidades afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19 para fortalecer sus capacidades y articularlas en proyectos productivos a partir de este alimento.
Dulces derivados del banano son productos que comercializa Yeismara Tatiana Charris, de la Asociación de Mujeres Zoneras en Delicias del Banano (Amzodeliban), con su emprendimiento Dulbanana. Los alimentos los prepara con harina de banano que, para ella, es más saludable porque no tiene conservantes ni gluten.
Ella es parte de una comunidad beneficiada por el proyecto que gestiona los bananos rechazados para exportación, situación que representa alrededor del 25% de la producción de esa fruta en el Magdalena, cuyo aporte a la economía regional y nacional es importante. Cifras del Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) indican que en Colombia se generan 95 millones de cajas de la fruta al año con un valor aproximado de 730 millones de dólares, que representan el 3% de las exportaciones totales y participa con el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Entre los parámetros que determinan el rechazo de la fruta para exportación están el diámetro y la longitud, pues hay medidas estandarizadas requeridas para el ingreso en los mercados de Europa y Estados Unidos; además deben ser uniformes en su apariencia. Cualquier mancha o magulladura los convierte en objeto de descarte para la industria, según el investigador del proyecto, el profesor Eduardo Rodríguez Sandoval, del Departamento de Ingeniería Agrícola y de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
El proyecto cumple tres objetivos. El primero fue el estudio de dos técnicas: secado por aire caliente y extrusión, proceso en el que se emplea una máquina llamada extrusora donde se mezclan con agua ingredientes como harinas para preparar una masa. A esta, a través de agujeros del dispositivo, se le aplica alta temperatura en corto tiempo.
El segundo propósito fue caracterizar diferentes formulaciones para la obtención de harina de banano fortificada con el fin de hacer transferencia del conocimiento a 274 familias como estrategia de emprendimiento a partir del producto. Como último objetivo se establecieron medidas para la sostenibilidad de capacidades implementadas y mecanismos de transferencia realizados con la consolidación de una figura asociativa y el fortalecimiento de la innovación y la visión empresarial.
La intención: enriquecer con nutrientes los productos a base de harina de banano
Seis asociaciones productivas de los municipios participantes han sido impactadas por el proyecto. De ellas, dos se han articulado para apropiar una propuesta de plan de negocio con el fin de dar continuidad a las apuestas generadas durante la ejecución del proyecto y comercializar productos derivados del banano de rechazo.
El docente Rodríguez Sandoval destaca que el aprovechamiento del banano es integral. La pulpa se utiliza para la elaboración de harina y también la cáscara —que es sometida a un proceso de fermentación en estado sólido— se emplea como sustrato para la producción de hongos comestibles. “Este proceso es importante porque le da valor agregado al banano rechazado. Así se puede incursionar en el mercado bien sea usándolo como ingrediente o como materia prima”, destaca.
Por ejemplo, hasta el momento se han probado diferentes aplicaciones de la harina y de los hongos comestibles cultivados en sustratos con cáscaras de banano en coladas, productos cárnicos y de panificación y en suplementos nutricionales. En todas se observó un buen desempeño.
Katherine Manjarrés Pinzón, doctora en Biotecnología de la Sede Medellín de la UNAL, explica que “la harina de banano tiene una composición nutricional bastante interesante, pero como pasa por procesos de secado, se alteran algunas propiedades como las vitaminas, las cuales son termosensibles y se pueden perder, entonces también ha sido materia de investigación en el proyecto la fortificación del producto con vitaminas A y D”.
En ese sentido, destaca que la harina de banano podría usarse como segunda opción para la alimentación infantil o como alternativa a la Bienestarina: “Los sistemas alimentarios deben evolucionar, porque sensorialmente algunos de estos productos suelen ser poco atractivos para los niños”.
El compromiso social como valor agregado
La investigación y el conocimiento local han sido premisas para la sinergia en esta iniciativa, gracias a eso se ha identificado que los bananos para consumo se utilizan principalmente en desayunos y en la preparación del cayeye (puré de banano verde con queso), un plato que se consume desde La Guajira hasta Sucre. Adicionalmente, los bananos para el consumo se llevan a superficies de venta, por lo que se identificó una oportunidad para realizar talleres culinarios con la comunidad, que ha aprendido cómo secar la cáscara y preparar otros productos como snacks a partir de la harina de banano.
Es una oportunidad que se puede aprovechar luego de la crisis que generó la pandemia, de acuerdo con Gustavo Manjarrés Pinzón, director de la Corporación Natural SIG, entidad ejecutora del proyecto. Lo dice teniendo en cuenta que en el Magdalena el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no prioriza productos de banano, de ahí que considera que, con la información obtenida y la articulación social y regional, la academia puede incidir en la incorporación de alimentos fortificados en la alimentación, no solo desde el consumo sino también desde la producción.
La estrategia fue financiada con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías e incluyó la sinergia con el Centro de Innovación de Bogotá. La Corporación Natural SIG fue importante para facilitar a pequeños productores de banano potenciar el aprovechamiento de cultivos más pequeños de entre una hectárea hasta 150.
El director Manjarrés Pinzón dice que “se ha logrado que aprovechen la fruta que a veces tienen cultivada en sus patios, dinamizando la elaboración de muchos otros productos que permiten diversificar estos sistemas, como lo hemos demostrado”. Como ejemplo, expone a dos grupos de emprendedores que han comenzado a elaborar la harina de banano y a comercializar productos de panificación en el mercado, como lo ha hecho Yeismara.
El proyecto, según el profesor Rodríguez Sandoval, ha beneficiado la investigación académica porque de ahí se han desprendido aspectos de interés que han fundamentado trabajos de grado y tesis de posgrado. El aporte, no obstante, va más allá, pues la iniciativa se ha transformado en uno de los agentes de las mesas de trabajo que propenden por la articulación para fortalecer la seguridad alimentaria en el PAE. Esa tarea ha sido reconocida por organizaciones, como la Cámara de Comercio de Santa Marta, que se han interesado en acoger la iniciativa por considerarla como una apuesta para la sostenibilidad.
Le puede interesar: Revista Misión Ciencia, Edición 02
(FIN/Unimedios Medellín)
*Este artículo fue publicado en noviembre de 2023, en la segunda edición de la Revista Misión Ciencia.